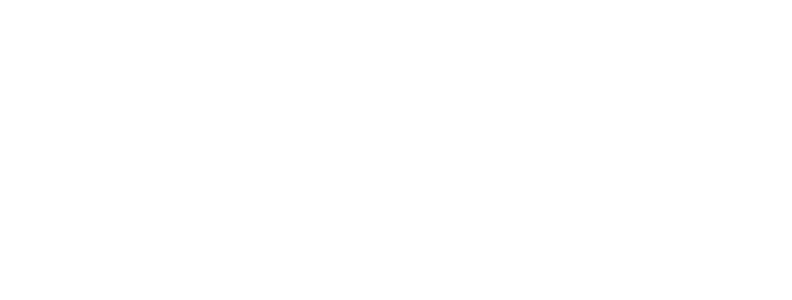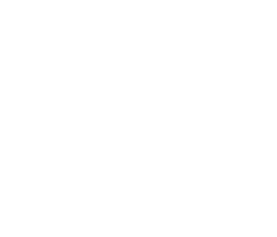Sigue conmigo
Todo lo que nace ha de morir, por más que nos duela ( y más aún si se trata de seres queridos).
El apego y la desconexión con la eternidad del alma nos hacen temer a la muerte. Empleamos eufemismos para no mirarla cara a cara. Nos aferramos a creencias religiosas que nos aporten consuelo. Investigamos sobre el tema por si hallamos respuestas esperanzadoras. Buscamos la fama para dejar huella de nuestro paso por este mundo: creemos que así seguiremos viviendo.
¿Es la muerte el final?
La primera vez que experimenté la pérdida de un ser querido tenía ocho años. Recuerdo lo que estaba soñando cuando mi madre entró en el dormitorio llorando y diciendo que mi padre había muerto. En mi memoria se han quedado grabadas las reacciones de algunos de mis hermanos y los pensamientos que tuve: “mi padre no puede morir, es imposible…”
Debieron de pensar que, por mi edad, era mejor protegerme: no me llevaron al duelo ni a la ceremonia religiosa. Todo cambió en el transcurso de pocas horas: desde que me fui a la cama hasta que mi madre interrumpió mi sueño. Para rematar, al irme a dormir mi padre quiso darme un beso y se lo negué para chincharlo. Cuántos años lo llevé en mi conciencia.
Pertenecemos a una cultura en la que la muerte es un tabú. Nos empeñamos en evitar que los niños vean; por un lado, porque no somos capaces de explicar adecuadamente y hacer que puedan comprender un hecho inherente a la vida; por otro, porque repetimos los patrones aprendidos.
Las pérdidas son traumáticas. Siempre. Y sufrirlas a corta edad puede dejar huellas que condicionen gran parte de nuestra existencia, si los adultos no descorren el velo que ayude a percibirlas de otra forma. Perder a mi padre con ocho años me hizo sentir pavor a que mi madre muriera, y siempre creí que no estaría capacitada para afrontarlo, por eso pasé demasiados años sufriendo por el futuro, temiendo cómo sería y preguntándome si podría acompañarla en sus últimos momentos sin que advirtiera mi dolor (porque, eso sí, en todo momento tuve claro que trataría de ahorrarle cualquier sufrimiento innecesario).
Los lazos que nos unen a nuestras madres son únicos. Mi infancia la recuerdo pegada a ella, siendo su sombra: le resultaba casi imposible salir sin mí.
Recuerdo que estaba con mi madre en la cocina cuando me dijo que en unos días empezaría a ir al colegio. No lloré en mi primer día, pero no quería separarme de ella, ni dejar de estar revoloteando a su alrededor mientras limpiaba o cocinaba. No tengo que cerrar los ojos para evocar los momentos en los que, sobre una silla de enea, me cantaba mientras me mecía: aún puedo percibir su olor, su tacto, su temperatura… Nada me resultaba más grato y relajante.
Retenía las fechas de los cumpleaños, no solo de la familia, sino también de gran parte de los vecinos. Recordaba muchos acontecimientos, y nos deleitaba narrándolos. ¡Cuántas veces la oímos decir <<si escribiera la historia de mi vida, tendría para cuatro tomos así >>! Por el gesto que hacía con sus manos, hubiesen sido bien gordos… Fue muy duro ver cómo iba perdiendo la memoria; especialmente doloroso fue ver cómo olvidaba nombres y parentescos. Llegó un momento que le preguntaba cuál era mi nombre y me decía varios menos el mío; sin embargo, curiosamente, cuando me llamaba decía Ana.
No creo que encuentre a alguien que confíe tanto en mí como ella lo hizo siempre, incluso durante su senilidad. Sabía, y apreciaba, que cualquier cosa que le diese o hiciese era para ayudarla a estar mejor. Y siento no haber podido hacer más por ignorancia y por agotamiento.
Cuando fui asumiendo lo inevitable, el irremediable cambio de papeles, reía mucho y la hacía reír. Mi mamá se convirtió en mi bebé; un bebé sin preocupaciones, que solo veía personas con caras de buenas… Me planteé si la sabiduría que se les atribuye a los ancianos no es, ni más ni menos, pérdida de memoria.
Llegó el momento tan temido.
Sí, fui capaz de decirle cuánto la quería, y lo que sentía, cogida de su mano y mirándola a los ojos. Fui capaz de sostenerla entre mis brazos hasta que expiró y un rato más. Fui capaz de hablarle serenamente al oído para que hallase la paz tan merecida. Luego, cuando creí que no me vería ni me oiría, me derrumbé; sin embargo, a pesar de todos los prejuicios que me acompañaron durante tantísimos años, y gracias al trabajo interior realizado, he sabido gestionar la pérdida del ser más querido e importante en mi vida.
Tres años han pasado ya. Durante los dos primeros era rara la noche que no soñaba con mi madre o, si no recordaba los sueños, me despertaba con la sensación de haber estado con ella. Este último año han sido más esporádicos, pero ella sigue estando en mi vida onírica. También he tenido la fortuna de oírla en dos ocasiones, y en otra sentí que me acariciaba la cabeza, pero, por cogerme tan de sorpresa, no supe reaccionar. ¡Ay, mami, esta vez no has querido hacerme caso y prefieres quedarte aquí!
Cuando llegue la hora de mi Gran Viaje, mi mamá me tomará de la mano <<… y la muerte dejará de existir, muerte morirás. >>
(Cita del Soneto Sagrado X. John Donne. )