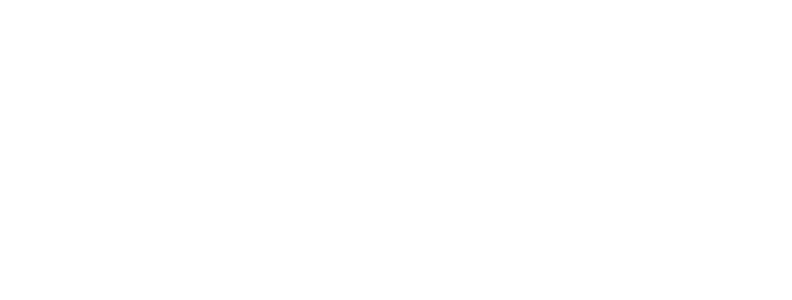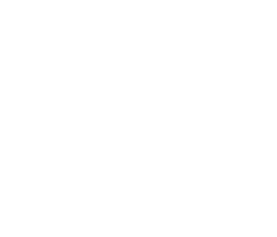El renacer
Sábado, veinticuatro de junio de 2000.
La noche trascurrió lenta. Mis pensamientos volvían, una y otra vez, a cómo me iría, si me afectaría emocionalmente. La decisión estaba tomada y después de catorce sesiones de sacro craneal, una por semana, el osteópata me vio preparada para culminar la terapia. Eligió el día de San Juan, me dijo, porque era un buen día para hacerlo: pasar de la oscuridad a la luz, día más largo del año, el momento de hacer cosas trascendentes. Cuando, a las 11’15, llegué a la consulta ya tenía preparada la alfombra puzzle de unos dos metros cuadrados extendida en el centro de la sala.
Todo empezó en el curso de kinesiología holística. En una de las prácticas, un compañero, a través de los test, tuvo la respuesta de un desequilibrio causado durante mi parto-nacimiento y la terapia que corregía era la sacro craneal. El profesor me dijo que él conocía una técnica que en una sola sesión resolvía el desequilibrio, pero por lo que me explicó no quise arriesgarme a pasar por un trauma que me afectara para realizar mi trabajo adecuadamente. Quería una terapia más amable.
Ya sabía, desde hacía muchos años, que mi nacimiento dejó una gran huella en mi subconsciente. A raíz de un sueño se me quedó la sensación de tener una mano en el lado derecho de mi cuello: cada vez que me acostaba sentía la mano y para no agobiarme tenía que poner la mía sobre esa otra mano invisible.
Pero este es otro relato.
Tras saludarnos e intentar quitarle (sin conseguirlo) una mota del ojo, que le entró al ir hacia la consulta, comenzamos la sesión. Me senté en el centro de la alfombra puzzle con las piernas cruzadas (en sukhasana), él se colocó de rodillas detrás de mí y me puso las manos sobre la cabeza. Dos o tres minutos después, no creo que fuesen más, sentí que la cabeza se me empezaba a mover, yéndose hacia atrás, a la derecha. Todo surgía espontáneamente. Mi cuerpo tomó el mando, terminé tumbada en el suelo en posición fetal.
Empecé a sentir dolor en el hombro izquierdo y la necesidad de empujar. Y todo comenzó. Me sentí en pleno proceso de mi nacimiento. El osteópata mantenía su mano en la cima de mi cabeza e iba adaptándose a mis movimientos: yo empujaba y él ponía resistencia. El dolor de la cabeza y el hombro se hacían casi inaguantables. No pensaba, solo existía la necesidad de empujar y llorar, parar de empujar, pero seguir llorando. No recuerdo haber llorado tanto en mi vida. Un llanto sin idea previa. Empujar, llorar, parada, llorar. No sabía que se pudiese segregar tanta mucosidad y lágrimas. Ni nunca hubiese imaginado que pudieran aparecer dolores casi por arte de magia que pasaban del hombro a la cabeza y también a la pierna derecha. ¿De dónde salieron los dolores? ¿De dónde salió la necesidad de empujar y parar, alternativamente? ¿Por qué llorar? Estas y otras preguntas llegaron más tarde.
El tiempo parecía no existir, hasta que llegó un momento en el que, después de lo que me pareció una lucha, con un dolor tremendo sobre todo en el hombro, sentí que ya había llegado, la necesidad de empujar fue sustituida por la necesidad de que me tocaran el hombro. Tuve la dolorosa sensación de que mi madre no estaba, quería que ella me tocara el hombro, que me abrazara. Soledad. Una soledad honda, desgarradora. Nunca antes sentida con tal magnitud. Por primera vez, desde que comenzó el proceso, hablé con dificultad a causa del llanto:
– Mi madre no está. Me duele el hombro. Quiero estar con mi madre.
– Estoy yo- me contestó mientras me tomaba entre sus brazos y empezaba a mecerme y a tocarme el hombro.
Poco a poco empecé a calmarme, dije:
– Ya estoy aquí.
– Bienvenida- me susurró al oído.
Me coloqué boca arriba. Me sorprendió la luz tan intensa y brillante sobre mí, posiblemente por estar tanto tiempo con los ojos cerrados y llorando. Entonces sentí una gran liberación y agradecimiento y la necesidad de dirigirme a Dios:
– Bien, ya estoy preparada para hacer lo que me ha traído aquí.
Comprendí que, aunque nadie es imprescindible, todos somos necesarios.
Sobre mi moto, de vuelta a casa, el ambiente me llegaba como si fuese la primera vez que veía, oía, olía. El cielo azul celeste, despejado; el mar en calma; el sonido del tráfico a mi alrededor. Olor a verano recién llegado. Todo me parecía hermoso, maravilloso. Una pareja, en motocicleta, que pasó por mi lado, me produjo una gran ternura, Amor. Sentí la mismísima vida extenderse ante mí.
Al llegar a casa encontré a mamá en la cocina. Preparaba el almuerzo. Me quedé delante de ella y la observé.
– ¿Cómo te ha ido, hija?
– Ya he nacido.
– ¡Me alegro!
La abracé fuerte mientras le decía:
– Te quiero.
– Y yo a ti.
Lo que vi en sus ojos, al dejar de abrazarnos, fue ternura y mucho amor. Qué orgullosa de haberla elegido como madre.
Durante la tarde llegaron las reflexiones, rememorar e intentar integrar toda la vivencia. Y oí a mamá, una vez más, relatar el más difícil, traumático y último de los seis partos que tuvo: el mío.
Pero esto, quizás, para otro relato.
Esa noche, cuando me fui a dormir, la mano invisible no se posó sobre mi cuello.